No es un sustantivo que designa una capucha sino una locución adverbial: «de capirote» funciona como una expresión despectiva que intensifica la palabra «tonta». ¿Por qué la autora reafirma esta condición desde el propio título del libro?
Lectora precoz de Federico García Lorca, en esa niñez porteña y con salitre, en ese mar, «un oscuro alarido, con jadeos, un estertor entre las rocas». Casi sería posible visualizar a una niña blanquísima, de apellido robusto (¿germánico o eslavo?); niña curiosa y protegida del inclemente sol que corretea en los pasillos de su hogar e imagina otros mundos posibles para el juego, todos asociados al lenguaje y su plasticidad lúdica. Estas experiencias forman parte de Tonta de capirote, relato o breve novela autobiográfica de Ida Gramcko, crónica de la infancia, adolescencia, viajes y «ensoñaciones».

Impresa en Gráfica Americana en 1972 y bajo el sello de Monte Ávila Editores (Biblioteca Popular El Dorado), Tonta de capirote despliega no solo anécdotas y vivencias, sino también algunas preocupaciones estilísticas de Ida, especialmente las cualidades ya afianzadas de su prosa. No olvidemos que ella era partidaria de esta forma de expresión, desde sus narraciones, artículos de prensa y alguna que otra epístola. Esto nos aclara una cosa: Tonta de capirote llega con un oficio a cuestas, ensayado en periódicos y revistas, en libretas y folios y más folios engavetados.
En este pequeño tomo, Ida va descubriendo su entorno lingüístico y al mismo tiempo se va descubriendo a sí misma. Empieza a preguntarse el porqué de cada palabra, el porqué de cada frase. Y posiblemente, por ese mismo empeño de niña y joven mujer cuestionadora, van apareciendo las palabras renovadas, ingenuas, categóricas, primigenias en cada una de sus vocales: «-Las pasas son uvas secas- dijeron un día». Y mientras saboreamos esta frase aparentemente improductiva, nos llega el esperado ramillete alegórico: «El racimo de uvas, verde, claro, húmedo de lluvia o rocío, colgando entre grandes pámpanos, recordaba aquellos ángeles de plata que pendían del árbol navideño».
Todo en Ida parece revivir en la imagen. Parece su reino, como en Lezama Lima, su feudo y su guarida. Esa fue su gran constante: la creación, por encima de todo, y sus poderosos brazos metafóricos, con sus aciertos notables y sus descensos. En Tonta de capirote habla la niñita de Puerto Cabello, la joven diplomática de Rómulo Gallegos, la articulista de El Nacional y la poeta del «Cementerio judío (Praga)». Lo importante no es la voz cronológica (fechada) sino la voz misma, enhiesta e intemporal. La voz viviente, latente, que se reconoce y que, a pesar de los años, perdura sin muros: «Quería las cosas expandidas, sin ángulos».
Se podría asociar este libro con Memorias de mamá Blanca, de la gran Teresa de la Parra. Se aprecia en ambas novelas ese yo que narra y recrea los paisajes familiares, desde esa levedad cotidiana de finales del siglo XIX (en el caso de Teresa) y las primeras dos décadas del siglo XX (en el caso de Ida): los hábitos heredados, cierta severidad familiar, las mucamas, los «vestiditos de moda», pañuelos con orla de encajes y peinados afanosos. Leer estas obras se asemeja a encontrar, luego de muchas décadas, una flor achatada y seca entre las hojas de un tomo de versos. Ya no queda la experiencia como tal, sino la evocación, el paisaje recordado, reconstruido, vuelto historia, «una página más pero redonda, con un color de quemadura».
«Criatura que ha soñado con lo que no es fácil ni febril sino una flor oculta, escondida y hermética». Así se define Ida en alguna página de Tonta de capirote, en respuesta a un frágil cortejo amoroso. Esta apreciación perifrástica de su persona bien pudiera trasladarse a su poética personal, tan proclive a divertimentos barrocos y al ocultamiento.
Ida a veces tenía miedo y algunas dudas, «Pero el miedo ¿es debilidad o es tentativa? ¿Es endeblez o esfuerzo?». También prestaba especial atención a sus oídos, eficientes antenas para percibir lo perdurable: «Yo, casi nunca decía nada. Escuchaba, como si los demás fuesen clarividentes. Y ninguno lo fue».
Ida, como un Jean-Baptiste Grenouille sin maldad, recibe los olores con asombrosa percepción: «El primer olor que percibí puede denominarse grisáceo. Olor de humo de fábricas, de humedad en rincones, de salpicaduras de barro en las tablas de un piso de hotel no muy lavadas». Son aromas que vienen desde Europa; de París, para ser más precisos: olor antiguo, casi femenino, nos diría la poeta.
Anecdotario, novela corta, relato autobiográfico, no importa cómo lo nombremos. La prosa reina, protagoniza cada capítulo de Tonta de capirote. Lo hace como en su novela fragmentaria Juan sin miedo, o como los numerosos prólogos que escribió. Solo hay ritmo, movimiento, baile, balanceo, adecuada adjetivación: «No vi la primavera. Fue tan repentino su estallido, tan sin despuntar, sin verde iniciación, en ampulosas flores encendidas, que fue lo mismo que no contemplar un desenvolvimiento sonrosado, un pálido y pletórico esfuerzo». Ida Gramcko nos permite ver, incluso bañarnos, en ese gran río expresivo. Quitémonos nuestras prendas, una a una. Su abundancia nos da la bienvenida.
☙
Esta reseña se publicó gracias a la colaboración de Néstor Mendoza. El header fue diseñado por Faride Mereb, a partir de fotos del archivo de Ida Gramcko.


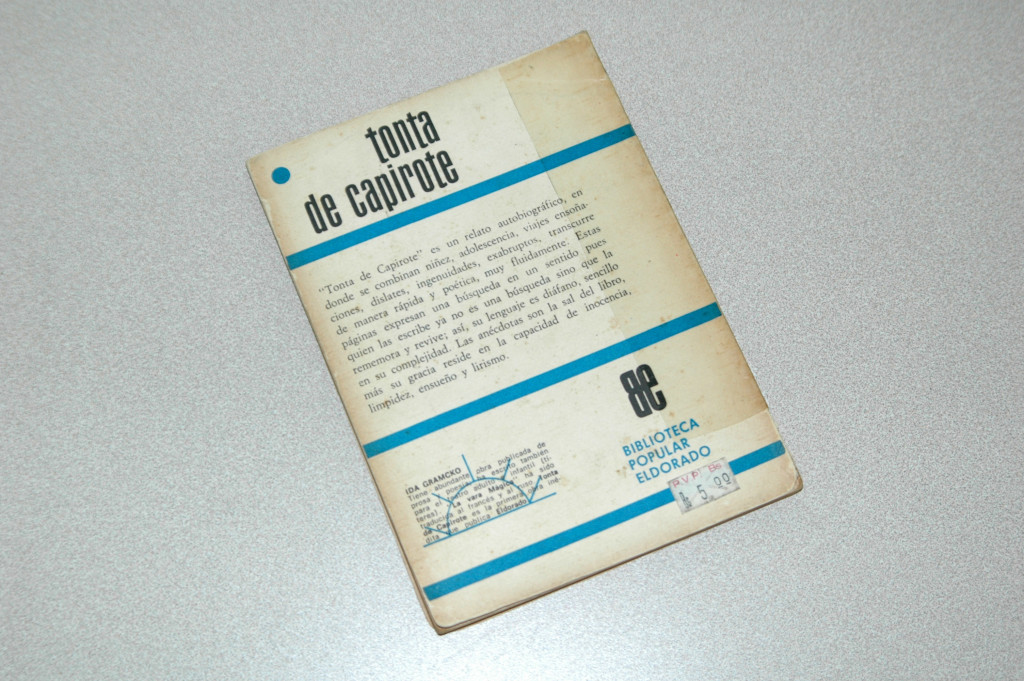
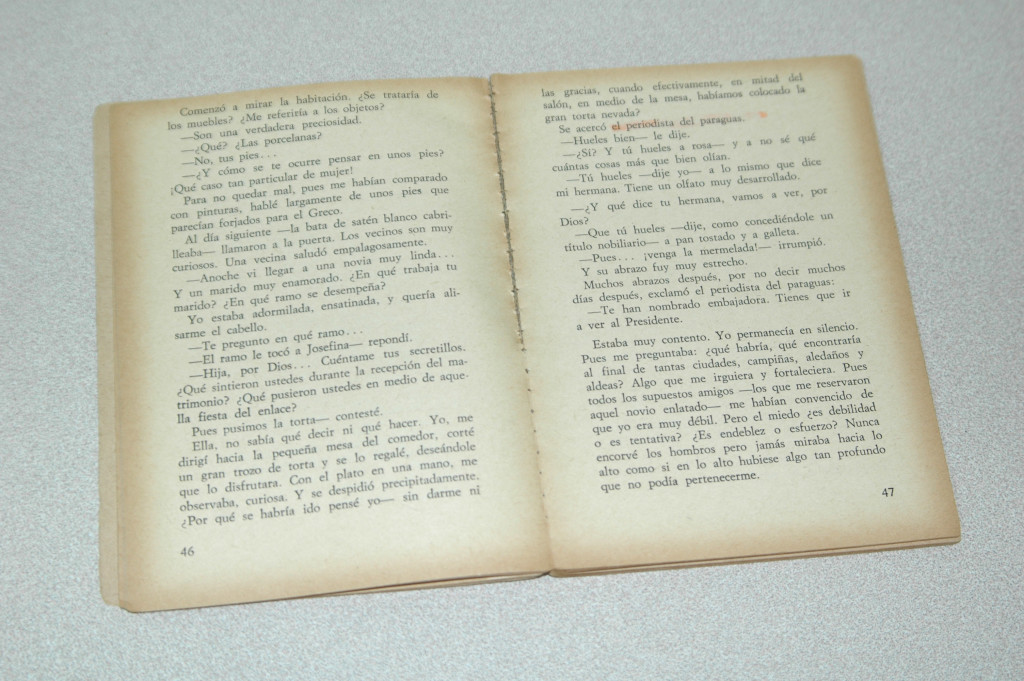
Excelente. Bello trabajo.
Un abrazo para ti, amigo Alberto. Agradecemos mucho tus apreciaciones.
¡Qué tal Poeta!, ¡qué tal! Lo que reseñas de Ida (la maravillosa) me dispara hacia los días de niñez y juventud de nuestros viejos parientes (más nuestras tías); hacia nuestros recordados solares y sus rumores y lecos. Estamos en ellos y con ellas.
Gracias querido amigo.
Antonio González Lira
Nuestra gran Ida, poeta y delicada prosista. Un gusto recibir tus emotivas palabras, estimado Antonio.