Confieso mis temores ante la letra K. Es la duodécima de nuestro alfabeto, la novena consonante, quizás la menos eficaz pero la más peligrosa. Los diccionarios voluminosos no le consagran más de tres páginas, casi todas apretujadas de palabras exóticas, impronunciables, accesorias. Podría eliminarse y confiar a la C dura, que ha heredado todo el esfuerzo de la Kappa griega, su antiguo trabajo. Podría culpársele de amparar el mayor número de neologismos y vocablos atragantados. Sin embargo, su casi inutilidad no mengua un ápice el enigmático respeto con que siempre domina. Porque habla menos que sus hermanas, y siempre en lengua extraña, está más llena de silencio y resulta más significante la K.
Disimula sus poderes una geometría de líneas rectas, que integran la vertical y dos oblicuas, interceptadas por encima de su altura media. Reconozcamos su belleza angular, tan atractiva como la A o la Z. Más que éstas, parece acumular una suma máxima de tensiones. Su reposo está cargado de fuerza, no difiere del arco, y con la perfección acoplada de una saeta. Mis temores, sin embargo, proceden de su identificación antropoforma. La K semeja, con una precisión sutil, las extremidades de un hombre en marcha. Es un hombre que siempre camina, no sé hacia dónde ni por qué, con la erosión esquelética de una escultura de Giacometti. Sus huesos han tomado el grosor de sus cuerpos validos de una liviandad metálica. La K soporta, por eso, grandes marchas. Pero es una marcha desolada, por landas cenicientas, baldías y no sabría tampoco por qué, antaño pobladas, florecientes. La K recorre esa extensión en silencio, interfiere en un volumen escaso de palabras, no se la comprende ni espera ser comprendida. Padece un exilio superior al de la X o la Y. Si se la observa, se sabe que desdeña la locuacidad de la M, el torpe tableteo de la T. La K tal vez por esto no se detiene. Medita quizás el viejo aforismo taoísta: -el que sabe, no habla; el que habla, no sabe-.

La K esgrime su altivez para ocultar su desamparo. Y su desamparo cae en evidencia. Nuestro temor no impide una tácita conmiseración. La K no representa peligro en ella misma; sabemos que el arco por sí solo no se dispara. Los peligros están fuera y la rodean; por eso la evitamos y sentimos terror en su presencia. Es el terror de caer en K. Porque K, desde cierto tiempo, no es en Occidente una simple letra, la convención gráfica de un componente de significados; es, más bien, un significante, una zona maldita, azarosa, amenazadora: K. Veamos por qué.
«Seguramente se había calumniado a K –dice la primera línea de El proceso– pues, sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana». Tan breves frases, tan simples como absurdas, proponen menos un juego a la imaginación que una evidente alusión de extremado peligro. Pasamos las páginas para seguir una extraña mitología de la culpa que, a través de un engranaje perfectamente montado, concluye con la eliminación, sin razones reales o aparentes, de K. El condenado es muerto en manos de un verdugo oportuno con un puñal, que bien pudo ser una kama, «puñal circasiano de hoja muy ancha», o un kangiar, «puñal grande, a modo de machete», o un keblán, «especie de puñal corto javanés» (citas del Larousse). La suposición puede suplir la identificación del arma, aunque no el sitio en donde fue enterrada –el corazón–, ni la frase final del condenado: «como un perro, dijo, y era como si la vergüenza debiera sobrevivirle».
Kafka dibujó una situación de condena sin causa, de ejecutoria sin palmos de lógica. K se había atado a un deber ser cotidianamente normal, incapaz de quebrantarle su integridad de juris. ¿Qué hizo K para caer en K? A esa pregunta Kafka no responde, y es de creer que escribe su libro para averiguarlo, ya que, según se sabe, no para publicarlo. ¿Era Kafka el mismo K, como se ha insinuado? Kafka temía llegar a ser el propio K, como cada uno de nosotros lo teme hoy en cualquier punto de la Tierra. De nada vale la objeción de Marta Robert de que Kafka, al publicar su obra, hubiese dado un nombre al personaje. Porque ese nombre no existe, y, simbólicamente, toda impensable hora de inculpación absurda en nuestro tiempo de K.
La condición de K se presenta, de común, montada sobre tres elementos: dos en relación directa y uno, el inculpado, sin conexión lógica y, por ello, factor de cuasi comicidad en la novela, y de angustia y temor en la vida real. Basta que, por un azar, encarnemos este tercer elemento para que hayamos caído en territorio de K y nadie pueda ya salvarnos. En El Proceso, esta condición se articula así: la sociedad (primer elemento) y el siempre inaccesible tribunal (segundo elemento), atrapa a K. La novela gana su fuerza de la ausencia de causalidad posible entre la víctima y el sumario. Años después, el esquema, ya no novelado sino terríficamente vivo, se presenta para el pueblo judío. Los campos de concentración exterminan a millones de hombres en la inocente condición de K.
Veamos que en El Proceso, el exterminio pudo ser lento, tramado, postergado y, en cierto modo, en Auschwitz lo fue. Pero también puede ser súbito, atronador, fulminante: la mañana del seis de agosto de 1945, en Hiroshima, y días después en Nagasaki, ciento cincuenta mil hombres sucumbieron bajo la atmósfera pestilencial de K.
La condición de K la esquematiza una total inocencia ante el ajusticiamiento, la indefensión del condenado, el azar de la circunstancia y el estupor con que el hombre constata la fragilidad de los valores morales, únicos a partir de los cuales es posible la vida.
La fatalidad de K repite a diario su aleatorio percance. Hace poco el conde Karl Von Spreti, embajador alemán en Guatemala, pereció en la arácnida zona de K. Ajeno a una situación que se sirve de su vida como objeto, padece la estupidez de un azar que lo conecta a una pugnacidad de la cual es extraño. Desde estos umbrales temerosos debe ser releído El Proceso. Puede, incluso, inventarse un nombre judío o japonés o alemán: la condición de K posee en todas partes la misma identidad cruel, amenazante.
No se confunde con el riesgo moral o espiritual del héroe que desafía, por un sistema de ideas, el mecanismo inquisidor de su época, aunque su martirologio se torne igualmente brutal (Sócrates, Cristo, Galileo): es la pura inocencia atada a una mutilación sin causa.
Así puedo explicarme el temor que padezco ante la letra K. La miro cruzar en su mutismo la calle donde vivo. Tiene el aire lamentoso de un solo de flauta funérea. En sus huesos, palpo la corrosión atómica que Giacometti transmutaba a sus bronces. La salido lejano y hago cuanto puedo por esquivarla. No es una letra, sino una condición, un espectro.

☙
Eugenio Montejo (Caracas, 1938-Valencia, 2008). Poeta y ensayista. Fue director literario de Monte Ávila Editores y consejero cultural de la Embajada de Venezuela en Lisboa. Ha publicado libros de poesía Élegos (1967), Muerte y memoria (1972), Algunas palabras (1976), Terredad (1978), Trópico absoluto (1982), Alfabeto del mundo (1988), Adiós al siglo XX (1997), Partitura de la cigarra (1999), Papiros amorosos (2002) y Fábula del escriba (2006). Es autor también de dos colecciones de ensayos: La ventana oblicua (1974) y El taller blanco (1983), además de varios volúmenes de escritura heteronímica: El cuaderno de Blas Coll (1981), Guitarra del horizonte por Sergio Sandoval (1991), El hacha de seda por Tomás Linden (1995) y Chamario, libro de rimas para niños por Eduardo Polo (2004). Doctor honoris causa por las universidades de Carabobo y de los Andes, en 1998 obtuvo el Premio Nacional de Literatura y en 2004 el Premio de Poesía y Ensayo Octavio Paz.
~
Este ensayo pertenece a La ventana oblicua (Ediciones de la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo: Caracas, 1974). La transcripción y revisión estuvieron a cargo de Néstor Mendoza y Carlos Alfredo Marín. El encabezado fue diseñado por Samoel González Montaño, a partir de un retrato de Enrique Hernández.
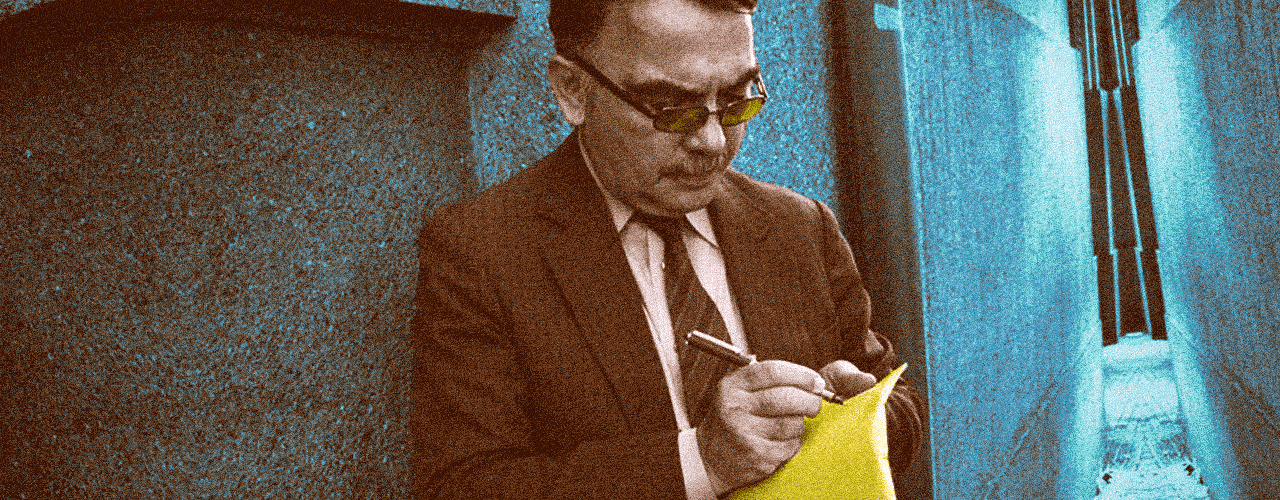
Deja un comentario